Tenía la intención de publicar este post antes de que concluyera el 2014, ya que no quería dejar pasar la ocasión de conmemorar el cincuentenario de la salida de los padres Agustinos de Aculco, que ocurrió en 1964. Desafortunadamente no tuve mucho tiempo disponible el pasado diciembre y por ello me resigno a publicarlo en estos primeros días del año, antes de que se cumplan los 51 años cabales de ese hecho. Para poder concluirlo he tenido que recortar algunas partes algo extensas que se referían a aspectos particulares de la presencia agustina en Aculco, que espero poder tratar en otro momento.
En efecto, el 12 de febrero de 1964, el padre fray Ricardo del Camino Jarauta entregó formalmente la parroquia de Aculco a su sucesor -con calidad de encargado-, el Pbro. Filiberto Sánchez Ayala. Fray Ricardo era el último de los párrocos de Aculco perteneciente a la Orden de Recoletos de San Agustín (O.R.S.A.), misma que desde 1951 habían tenido a su cargo esta jurisdicción eclesiástica. Al dejar constancia de su partida en los libros parroquiales, escribió que entregaba "por orden del Sr. Arzobispo", que lo era entonces monseñor Miguel Darío Miranda. Esta pequeña anotación permite entrever cierto desencanto hacia la decisión del cardenal, o por lo menos algo de contrariedad por tener que dejar nuestro pueblo.
Los agustinos, como ya dije, habían llegado a Aculco casi trece años atrás, el 1o. de agosto de 1951. La razón principal de su presencia en el pueblo fue que por un largo período esta parroquia había estado "abandonada espiritualmente por falta y ausencia de sacerdote" (1). La encomienda a una orden religiosa de una parroquia secularizada desde el sigo XVIII y que había estado desde entonces a cargo del clero diocesano era una situación ciertamente poco frecuente, pero las circunstancias en que se dio fueron todavía más extraordinarias: apenas un año antes, el 4 de junio de 1950, había sido erigida la Diócesis de Toluca, separando para ello una amplia extensión antes perteneciente al Arzobispado de México en la que se encontraba nuestro municipio. Sin embargo, con el envío de los agustinos, la parroquia de San Jerónimo Aculco quedó en una situación excepcional, dependiendo directamente de nueva cuenta del Arzobispado. El acuerdo, sin embargo, tenía fecha de caducidad: duraría sólo tres años y los agustinos tendrían que retirarse el 20 de agosto de 1954.
La Orden de Recoletos de San Agustín, a diferencia de la Orden de San Agustín -de la que se separó en 1588 con el fin de que sus miembros vivieran una vida más humilde- no tuvo una presencia importante en el México virreinal. Contaban en la ciudad de México únicamente con un "hospicio" (es decir, un lugar de albergue), donde los frailes recoletos descansaban después de llegar de España y antes de embarcarse en Acapulco hacia las islas Filipinas, donde sí realizaban una importante labor misionera. Después de la independencia, en 1828, los superiores de la orden en México fueron expulsados y sus pocos bienes confiscados por el gobierno. En España, en 1835, se les despojó también de 35 conventos y se les dejó únicamente como casa de formación de los misioneros de Filipinas el convento de Nuestra Señora del Camino en Monteagudo, Navarra (por eso no les extrañará advertir que muchos de los apellidos de los frailes agustinos españoles que estuvieron en nuestro pueblo son de origen vasco). Fue hasta 1941 cuando los agustinos recoletos regresaron a nuestro país y diez años después, como ya se dijo, tomaron posesión de la parroquia de Aculco.
El día del arribo de los miembros de la orden fue de día de fiesta en Aculco: ".. día dichoso que recordarán muchas generaciones, para este católico pueblo, donde podemos decir volvió a renacer el espíritu religioso y de nuevo se oyó predicar el Evangelio" (2). Ya antes de llegar a nuestro pueblo, en 1950, los agustinos habían establecido un compromiso de administración de la no lejana parroquia de San Felipe del Progreso, también en el estado de México, donde el 27 de mayo abrieron un Colegio de Vocaciones. Al año siguiente decidieron dar un paso más en la constitución de un seminario agustino y crearon el noviciado en Aculco: "un Colegio de Vocaciones hacía pensar seriamente en el futuro. Y ese futuro, urgente necesario, era una Casa Noviciado. La Providencia, llevándonos de la mano, nos condujo al pueblo de Aculco, Estado de México" (3). La Casa Noviciado fue inaugurada en efecto el 9 de diciembre de 1951. Al día siguiente el pueblo entero festejó el hecho con una velada literario-musical. El día 11 (algunas crónicas afirman que el 12, día de la Virgen de Guadalupe), en ceremonia solemne, ocho seminaristas pidieron ser admitidos al noviciado ante el padre comisario provincial, Fabián Otamendi (4).
Es probable que los agustinos hayan pensado que la buena administración que llevaron en la parroquia en sus primeros tres años en ella, su gran ánimo y la buena recepción de los habitantes de Aculco, así como las cuantiosas inversiones que se realizaron en la reparación del templo y sus anexos, harían que el arzobispo concediera una extensión al plazo en que se había determinado estarían a cargo de la parroquia. Sin embargo, a mediados de 1954, al acercarse la fecha que señalaba su salida del pueblo, el arzobispo don Luis María Martínez no parecía interesado en mantener su presencia. Fue entonces que se formó una comisión de vecinos encabezada por don José Díaz (personaje de gran importancia política en el pueblo por esos años) que pidió la mediación de don Isidro Fabela, conocido político y diplomático, ex gobernador del Estado de México y gran amigo de don José, para que suplicara a las autoridades eclesiásticas la permanencia de los agustinos.
La petición a don Isidro fue entregada en su casa de la Plaza de San Jacinto, en San Ángel, ciudad de México, por un grupo de aculquenses entre los que estaba don Alfonso Díaz de la Vega. Fabela, con el interés hacia los asuntos de Aculco que siempre le caracterizó y viendo que ya era 17 de agosto y el plazo estaba por cumplirse, decidió no solicitar una audiencia al arzobispo, sino enviarle un telegrama escrito en estos términos:
UNA COMISIÓN DE CONTERRÁNEOS MÍOS RESIDENTE ACULCO PÍDEME SUPLICARLE SU EMINENCIA EN SU NOMBRE AUTORICE QUE PADRES AGUSTINOS RECOLETOS DIRIGEN SEMINARIO ACULCO NO SEAN RETIRADOS VEINTE DEL ACTUAL FECHA TERMINARÁ PLAZO CONCEDIÉNDOLES SU EMINENCIA punto CIERTO QUE ELLOS PIDIERON DICHO PLAZO, PERO HABIÉNDOSE CONSTRUIDO SEMINARIO CON SACRIFICIOS PUEBLO Y ESTANDO DISPUESTOS CONTINUAR SU NOBLE MISIÓN, ELLOS Y LA POBLACIÓN ENTERA AGRADECERÁN SU ILUSTRÍSIMA DEJARLOS CONTINUAR IMPARTIENDO SUS ENSEÑANZAS EN FORMA PERPETUA punto NO SOLICITAMOS AUDIENCIA SU ILUSTRÍSIMA POR SER ANGUSTIOSO PLAZO PERENTORIO punto POR ESO PERMÍTOME DIRIGIRLE ESTE MENSAJE SUPLICATORIO AGRADECIÉNDOLE INFINITAMENTE NOMBRE PUEBLO DE ACULCO Y MÍO PROPIO LA MERCED QUE LE PEDIMOS punto RESPETUOSAMENTE ESPERAMOS SU RESPUESTA PLAZA SAN JACINTO QUINCE SAN ÁNGEL punto AGRADECIÉNDOLE FAVOR SOLICITAMOS PUEBLO ACULCO Y HUMILDE SERVIDOR. Isidro Fabela.
La respuesta del arzobispo fue muy escueta, pero favorable: "EXCELENTÍSIMO PRIMADO CONCEDE PETICIÓN EN FAVOR PADRES OBLATOS [sic] ACULCO." (5).
El original de este telegrama y su respuesta lo puedes ver aquí.
Para diciembre, sin embargo, los agustinos no habían sido informados todavía oficialmente de la determinación del arzobispo y se encontraban de nuevo haciendo maletas, por lo que don Isidro insistió, a petición de don José Díaz, en que se emitiera dicho documento. Lo más probable es que en efecto se haya prolongado la estancia de los agustinos explícitamente a través de un documento oficial de la curia diocesana, ya que permanecieron en Aculco por diez años más (no en "forma perpetua" como habían solicitado sus habitantes). Pero esa situación de inestabilidad hizo pensar a los agustinos que, pese al renovado ambiente monacal que se respiraba en el viejo convento de Aculco, no debían hacer planes para su futuro en ese sitio: "Aculco no podía ser la sede definitiva de nuestro noviciado. Allí se vivía de prestado y se sostenía con dispensas de la Curia Generalicia" (6). Así, emprendieron la edificación de un edificio propio en la ciudad de Querétaro y crearon allá el Colegio de San Pío X, que fue inaugurado el 17 de febrero de 1955. Se trasladaron primero a él los estudiantes de San Felipe del Progreso y, meses después, llegaron los últimos profesos procedentes de Aculco, quedando cerrado así el noviciado aculquense el 25 de julio de 1955 (7).
Esto no significó sin embargo que los agustinos disminuyeran su actividad en lo relacionado directamente con los habitantes de Aculco. Prueba de ello fue la edición a partir de 1959 el periódico Aculco. Órgano de la Voz y Espíritu de un pueblo, que llegó a publicar varios números. En septiembre de aquel mismo año, les correspondió llevar a cabo la magnífica celebración del bicentenario de la erección parroquial de Aculco. De su obra pastoral da idea un interesante texto escrito en 1961, mismo que detalla varios aspectos de la organización y administración parroquial de aquellos años, del que hago este breve extracto:
El pueblo en sí es pequeño, pues cuenta con unos 500 o 600 habitantes... Los feligreses, la mayor parte de raza otomí, dedicados a la agricultura, son algo más de 13,000, diseminados en rancherías o pueblos formando un total de 12 con sus respectivas capillas, en una extensión de 476.86 kms. A todos los pueblos, aunque no con pocas dificultades, se puede llegar con el jeep, vehículo apropiado para estos menesteres. Los caminos en general son malos, casi ni se les puede dar el nombre de tales; más bien son brechas abiertas por los mismos nativos con el fin de facilitar la llegada del sacerdote a sus pueblos. Esto naturalmente entorpece el ejercicio del ministerio sacerdotal. Otro de los obstáculos con que uno tropieza es la distancia, pues casi todos los pueblos están a más de una hora de camino en jeep. Además las casas no se hallan agrupadas, sino separadas unas de otras, por lo que muchas veces ni se enteran si en alguna de ellas se halla algún enfermo o necesitado de sacerdote. Obligando con frecuencia a éste a caminar bien sea a caballo o a pie por cerros y barrancos para llegar a donde solicitan su presencia.
En la cabecera, como es obvio, se vive más intensamente la vida espiritual. En ella se celebra todos los días el Santo Sacrificio de la Misa. Los domingos y días festivos son cuatro las que se celebran, predicando en cada una de las mismas, siendo muy numerosa la concurrencia de fieles. Por la tarde se reza el Santo Rosario con algún punto de meditación o de lectura espiritual y algunos días se tiene hora santa y bendición con su Divina Majestad.
[...] A los ranchos y poblados se va casi todos los días. Algunos de ellos tienen sus miras fijas, cada mes, como son los domingos o domínicas qye se llaman, de tal forma que al terminar el mes en casi todos los pueblos se ha celebrado el Santo Sacrificio de la Misa el domingo, continuando al mes siguiente en la misma forma [...]. Todos los pueblos tienen su misa mensual dedicada al santo Patrón, a la Divina Providencia, a la Ssma. Virgen de Guadalupe. Además se va a ellos siempre que lo piden a celebrar la Santa Misa, ora por los difuntos, ora por alguna devoción especial, ora en acción de gracias o rogativas. Al llegar se oyen confesiones, consultas, problemas que puedan tener. Se les predica en la misa. Se convive con ellos por unos minutos y se trata de hacer mejoras a las capillas según las posibilidades económicas, para que tengan todo lo necesario destinado al culto. También se pregunta si hay algún enfermo y si se responde afirmativamente se le visita [...]. En todos los pueblos existen centros de catecismo, siendo los mismos fieles los encargados de enseñarlo... El sacerdote supervisa estos centros y les proporciona libros adecuados. (8)
En lo que respecta la obra material, a los agustinos se debe la restauración de la fachada de la parroquia que dejó a la vista los relieves y nichos que habían sido tapiados anteriormente; construyeron también la galería de los novicios y el nuevo altar mayor; retiraron los sepulcros del viejo cementerio del atrio y lo convirtieron en jardín y en sus tiempos se colocó el actual altar mayor, que tiene una imagen del santo titular de la orden.
Tras su partida, los agustinos dejaron un enorme hueco en el corazón de los aculquenses y pasó mucho tiempo antes de que se olvidaran de los años en que estuvieron encargados de la parroquia. Con gratitud, los vecinos les dedicaron una placa que se colocó en la fachada de la parroquia y que estuvo ahí hasta hace unas cuantas semanas, en que fue retirada debido a las obras de restauración que se realizan actualmente en ella (se supone que será reubicada en algún otro lugar). También hace unos meses, por una decisión absurda, se borró el escudo agustino pintado que aún se veía sobre el arco del presbiterio. Cambios que contribuyen al olvido, a la pérdida de la memoria.
NOTAS
(1) "Parroquia de Aculco. Memoria de 1961" en Boletín de la Provincia de S. Nicolás Tolentino de Filipinas, año LII, número 586, octubre-diciembre de 1962, p. 519.
(2) Ídem.
(3) F. Manuel del Val y F. Ricardo Zugasti, Los padres agustinos recoletos en México, México, s.p.i., 1972, p. 19.
(4) P. Jesús Pérez Grávalos OAR, El ayer y hoy de los agustinos recoletos seglares en México, México, s.p.i., 1998, p. 194.
(5) Acervo Isidro Fabela, Clasificación IF/I.3-041.
(6) F. Manuel del Val y F. Ricardo Zugasti, Los padres agustinos recoletos en México, México, s.p.i., 1972, p. 19.
(7) P. Jesús Pérez Grávalos OAR, El ayer y hoy de los agustinos recoletos seglares en México, México, s.p.i., 1998, p. 194-195.
(8) "Parroquia de Aculco. Memoria de 1961" en Boletín de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas, año LII, número 586, octubre-diciembre de 1962, p. 519.



 >
>
.jpg)
1.jpg)























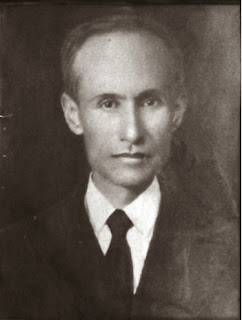









.jpg)
.jpg)


















