Se acerca el 2 de noviembre, el Día de los fieles difuntos en el calendario de la Iglesia, el Día de muertos en la tradición popular. Ya se sabe que cada año aprovecho la fecha para renegar del falseamiento de las tradiciones ligadas a este día que vienen desde la década de 1930, cuando el Estado revolucionario, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, procuró alejarlas de su raíz católica y Occidental, vestirlas con supuestas tradiciones prehispánicas que en realidad ya estaban para entonces olvidadas, homogenizarlas como si hubieran sido idénticas de un extremo al otro del país e incluso inventarles significados que nunca tuvieron.
Este año, más que subrayar esa lamentable mistificación de tradiciones auténticas, quiero presentarles una hermosa narración que da cuenta de la forma en que en realidad se llevaban a cabo los ritos y ceremonias de este día en un pueblo en la segunda mitad del siglo XIX. Verán en ella cómo la tradición estaba profundamente imbuída de catolicismo y no de supuestas supervivencias indígenas. También, que no era una fiesta alegre, ni se trataba de reirse o burlarse de la muerte, sino de recordar con tristeza y melancolía, con recogimiento, a los que ya no estaban aquí. Nada había de disfraces, esa novedad tan reciente que algunos despistados ya creen tradición. Por supuesto, algunas particularidades de la narración seguramente se alejan de la manera exacta en que el Día de muertos transcurría en Aculco por las mismas fechas, puesto que el autor, Victoriano Agüeros, era nativo de Tlalchapa, Guerrero, y a ese pueblo colindante con el sur del Estado de México se refiere su relato. Pero su sentido general debe haber sido indudablemente muy parecido.
Para adornar el relato, me ha parecido interesante incluir fotografías de algunas piezas históricas, éstas sí propiamente aculquenses: los diez ornamentos litúrgicos antiguos que para la celebración de las exequias y misas del Día de los fieles difuntos existen en la parroquia de San Jerónimo. Ornamentos a los que caracteriza su color negro con adornos dorados y que, lamentablemente, se conservan en muy mal estado, pero fue posible fotografiarlos por un buen amigo en la última transición entre párrocos.
EL DÍA DE MUERTOS EN MI PUEBLO
(FRAGMENTO)
En las aldeas, donde se mantiene vivo y es más espontáneo el sentimiento religioso, esta fiesta de los Muertos tiene una manifestación tierna y conmovedora; se liga á las más íntimas y hondas afecciones del alma; porque allí donde todos forman como una sola familia, ¿quién no ha sufrido el dolor de perder a un ser querido? ¿quién no tiene una sepultura que regar con lágrimas? ¿en qué corazón no ha penetrado el frío que se siente cuando se oye caer lúgubremente la tierra sobre las tablas del féretro? ¡Ah! el día de Difuntos..! ¡qué recuerdos tan dolorosos se levantan del fondo del alma ante esta palabra! ¡qué sucesión de tristes reflexiones, de melancólicas memorias, de renovadas heridas, calmadas ya por el tiempo o por el bálsamo de la resignación! La muerte, cuando elige una víctima, no la hiere á ella solamente: hiere también a todos los que la aman, a los que la rodean, a los que conocen sus virtudes y se sienten bien con su amistad; por eso en este día los que viven al abrigo del mismo valle, los que habitan un mismo lugar, los que trabajan y cultivan los mismos campos, recuerdan a todos los que no pueden ya ocupar su asiento en el modesto banquete del día de Todos Santos; ya son el compañero de trabajo, el amigo de la infancia, el que vivía en la casita de arriba o el que sembraba en tal cañada, los que faltan esta noche; ya es la venerable abuela o el amable anciano, que no pueden responder al llamamiento de sus nietos ni acallar sus llantos con caricias; ya es la tierna esposa que dejó en luto un hogar, y en él huérfanos y desamparados a sus hijos; ya es, en fin, la candida y amorosa doncella que se huyó al cielo, y que era en otro tiempo la gala del pueblo, la joya de sus padres, el encanto de los niños y la dulce esperanza de su amante... ¡Todos descansan ya en el seno del Señor, y exigen de sus deudos y amigos recuerdos y oraciones, piadosas ofrendas y lágrimas de gratitud y de cariño!
En los hogares del pobre, en las calles y plazas de mi pueblo, en los senderos que conducen a la huerta y a la montaña, hay, antes de llegar el Día de Muertos, un movimiento inusitado y extraordinario: diríase que se prepara una gran fiesta en la cual deben tomar parte todos los corazones. Por donde quiera se ven ramos y coronas de flores, cirios de blanquísima cera, tiendecillas donde se venden frutas secas, pan blanco sin levadura salpicado de manchitas ro- jas y azules, foqueres de maíz y pastas dulces de leche, para las ofrendas que deben ponerse en los sepulcros el día 2 de noviembre: el ambiente se perfuma con las rosas y esencias traídas de los bosques, y en el atrio de la parroquia, en las puertas de las casas, enormes ramas verdes indican que allí va a rendirse culto á la memoria de algún muerto. No se ve en todo esto un solo adorno de lienzo; y al observar tales preparativos parece que los bosques, las selvas, los árboles, la naturaleza entera, envían á las familias aquellas galas de que se despojan, y con las cuales quieren que se adornen únicamente las tumbas de los que fueron sus hijos y sus amigos predilectos...
Entre tanto, levántase en la humilda nave de la iglesia el carafalco para la misa de difuntos: monumento fúnebre, triste y severo, que servirá para avivar más y más en los corazones de los asistentes el fervor piadoso y la unción de que han menester en sus oraciones...
Llega el día 2: el olor de la cera; las rosas de los campos; los colores de algunas, vistas este día solamente en los altares, y sobre todo, los ornamentos negros con que oficia el sacerdote y los oscuros paños de que está revestida el ara, dan á las ceremonias de este día una expresión de tristeza indefinible. Todos callan y rezan, inclinado el cuerpo, lloroso el semblante, atentos sólo a los pensamientos que se agitan en su mente: van con su oración hasta el trono de Dios, y allí ruegan por personas amadas, cuyos nombres no se atreven los labios a pronunciar, temerosos de que se desaten con estrépito las fuentes de las lágrimas. Hay momentos en que solo se oye el chisporroteo de la cera, la llama de los cirios que se agita al impulso de un aire sutil, el murmullo que allá en el atrio forman los que no han entrado al templo.
La voz del sacerdote turba este silencio, y saliendo los fieles de su honda meditación, les parece ver entre las nubes del blanco y oloroso incienso la imagen de la Religion que los consuela y los llena de esperanza ¡Dichoso momento en que una voz secreta les dice que sus ruegos han sido oídos!
Tal es la misa de finados en la iglesia de una aldea: toda de recogimiento, de dulce tristeza, de penosos recuerdos mezclados de cierta piadosa resignación, que lleva al alma el celestial rocío de la fe, y que la alienta y la fortifica.
Mas no termina con esto el homenaje tributado a los muertos: para ver cómo aman los campesinos la memoria de sus deudos, hay que salir de la iglesia y observar todo lo que hacen en la intimidad de sus hogares y en las tumbas del camposanto.
Las ofrendas: he aquí la costumbre que da un carácter particular al Día de muertos en mi pueblo. Aquellas velas de limpia cera, aquellos panes en forma de muñeca, aquellas coronas, aquellas pastas exquisitas que durante seis días han estado expuestas en las tiendecillas de la plaza, van a depositarse sobre los sepulcros del cementerio, de tal manera, que cubierto el banco de mezcla con un paño de algodón finísimo, toma el aspecto de una mesa cuidadosamente preparada, llena de los más ricos y delicados manjares. Allí se colocan tarros de almíbar, tazas con miel de panales silvestres, panecillos de maíz tierno azucarados y perfumados con canela, flores, conservas, vasos de agua bendita y cuanto de más fino puede fabricar en su casa la madre de familia: es el banquete que los vivos dan á los muertos...
Desde las tres de la tarde, en que la campana de la parroquia comienza a doblar triste y lentamente, como son siempre los dobles en los pueblos, las familias salen de sus casas y se dirigen al camposanto, o al atrio de la iglesia, donde también hay algunas tumbas. Allí recorren las callecitas que éstas forman; y viendo las cruces (no los nombres ni los epitafios, porque no los hay) recuerdan el lugar donde descansan sus parientes o amigos... Colocan en seguida los objetos que llevan para la ofrenda, se encienden los cirios, se arrojan sobre ésta algunas gotas de agua bendita, y poco después sólo se oye en aquel recinto de la muerte el murmullo de las oraciones que se elevan al cielo... Así pasa la tarde: ni la curiosidad, ni el afán de ver, ni otro pasatiempo profano, distraen la atención de los pobres campesinos, que recogidos en el santuario de sus recuerdos íntimos, rezan y suspiran con tierna y honda tristeza.
Cuando las sombras de la noche los arrojan de allí, trasladan las ofrendas al interior de las casas. Se renuevan las luces, se improvisa uno a modo de altar, y colocados en él los objetos que antes estaban sobre los sepulcros, comienzan otras oraciones y otras tristezas. No es raro ver en lo alto de un árbol del bosque, o en un sitio retirado y solitario, una lucecilla que arde a pesar del viento de la noche: es la ofrenda del ánima sola, es decir, de la que en el pueblo no tiene ya ni un pariente, ni un amigo que la recuerde y le adorne su sepultura. Un panecillo y un pequeño cirio, y una oración que se rece por ella, he aquí lo que cada familia dedica al alma de aquel desconocido.
De este modo honran las pobres gentes de mi pueblo la memoria de los muertos.
Victoriano Agüeros
(Recogido en Artículos literarios (1880).
















.JPG)
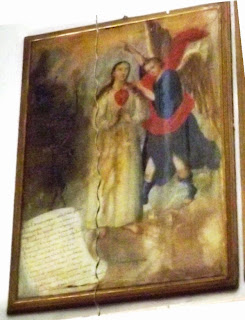

.JPG)
 El pequeño José María García, muerto hace cien años.
El pequeño José María García, muerto hace cien años. La dedicatoria de la foto.
La dedicatoria de la foto. El túmulo de Santiago Toxhié, dibujado por Aarón Flores Crispín (ca. 1976)
El túmulo de Santiago Toxhié, dibujado por Aarón Flores Crispín (ca. 1976)