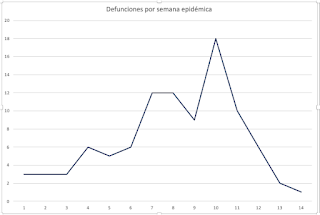A lo largo de este año les he hablado varias veces de las visitas pastorales de los arzobispos de México a la iglesia de Aculco durante el Virreinato. Este asunto puede parecer algo tedioso y la lectura de las actas levantadas en cada una de esas ocasiones suele ser en efecto aburrida por burocrática y repetitiva. Pero lo cierto es que esos documentos guardan algunos detalles históricos interesantes. Ya hemos visto aquí, por ejemplo, que la visita de don Francisco Manso y Zúñiga en diciembre de 1632 llevó a que los libros sacramentales dejaran de ser escritos en lengua otomí. O que don Francisco Aguiar Seijas, en su visita de mayo de 1685, pidió a los frailes del convento de Aculco procuraran que no se vendiera tepache y pulque, y recordó la prohibición de bañarse con mezcla de sexos en los temascales.
Esta vez voy a contarles acerca de la visita algo más tardía del arzobispo Lorenzana, la primera que se realizó una vez elevada la iglesia de Aculco al rango de parroquia.
Don Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón nació en León, España, en 1722. Estudió con los jesuitas en su ciudad natal y tras ordenarse sacerdote alcanzó una canonjía en Toledo. En 1765 fue nombrado obispo de Plasencia, cargo que dejó para viajar a la Nueva España y asumir aqui el arzobispado de México. En apenas seis años que duró su encargo (1766-1772), Lorenzana emprendió grandes proyectos de reforma en la Iglesia local. Recogió y publicó las actas de los primeros concilios provinciales de México en 1555, 1565 y 1585: Concilios provinciales, I, II, III, de México (México, 1769-70). En 1771 él mismo convocó el cuarto Concilio Provincial Mexicano, que comenzó el 13 de enero y terminó el 26 de octubre. Infortunadamente sus decretos, que envió a Madrid para ser confirmados, no fueron aprobados por los monarcas ni por el Papa y quedaron sin publicar. Le correspondió la expulsión de los jesuitas en 1767, en la que actuó acatando las órdenes del rey. También se dedicó a la historia profana escribiendo y anotando prolija y eruditamente una Historia de la Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés (México, Joseph Antonio de Hogal, 1770) que incluye la primera edición mexicana de las Cartas de Relación de Hernán Cortés, con importantes mapas y ampliaciones con textos de Lorenzo Boturini Benaducci y fray Agustín de Betancourt. reunió una interesante colección de objetos etnográficos procedentes de los indios de California, cuadros de mestizaje pintados en Puebla de los Ángeles, piezas de cerámica de Tonalá (Guadalajara) y bateas de Michoacán, que trasladó a Toledo. Regresó a España cuando fue nombrado arzobispo de Toledo, el cargo eclesiástico más importante del reino. Su vida de regreso a España fue aún más fructífera hasta su muerte en 1804: fundó bibliotecas, publicó obras modernas y medievales, creó un Museo de Historia Natural y Antigüedades, fundó dos hospicios y recibió el cardenalato en 1789. Después de paricipar en Roma en el cónclave que eligió al papa Pío VII, renunció a su arzobispado y permaneció en la Ciudad Eterna, donde murió en 1804.
Dada su gran actividad, no debe extrañarnos que entre tantas ocupaciones Lorenzana cumpliera también con las visitas pastorales a las parroquias de arquidiócesis de México. En el curso de estas visitas, llegó a la parroquia de San Jerónimo Aculco el 16 de octubre de 1768. En los libros sacramentales de la parroquia -matrimonios, bautizos y defunciones- dejó constancia de su paso y de la revisión de los registros correspondientes, como en el caso del libro de bautismos:
En el pueblo de San Jerónimo Aculco a diez y seis días de octubre de mil setecientos sesenta y ocho años, el Ilustrísimo Señor Don Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana de México, del Consejo de Su Magestad mi Señor, estando en su santa general visita de este arzobispado y en la particular de esta parroquial y su feligresía, habiendo visto y reconocido cuatro libros con éste en que se han asentado las partidas de bautismos así de españoles y otras castas como de indios hechos en ella desde catorce de diciembre de el año pasado de mil setecientos cincuenta y siete, en que últimamente se visitaron hasta la presente, Su Ilustrísima por ante mí su secretario de visita, dijo que debía de mandar y mandó que el cura actual y sus sucesores pongan especial cuidado en expresar en todas ellas no solamente el día en que se hicieron los bautismos, sino también aquél en que hubieren nacido los que se bautizan, el nombre, sobrenombre o apellido, estado, calidad y vecindad de sus padres y padrinos, haber advertido a éstos el parentesco y obligación que contraen; que el referido cura y sus sucesores firmen con firma entera y no con media aún aquellos bautismos que de su licencia hicieron otros ministros, sin omitir en lo demás la misma forma, método y estilo que ha observado el actual. Y por este auto que Su Señoría ilustrísima firmó, así proveyó y mandó.
Francisco Arzobispo de México.
Por mandato del arzobispo mi Señor.
Don Francisco Pérez Sedano
Secretario de Visita
Para el libro de defunciones dio también instrucciones precisas de los datos que debían ser consignados en cada registro:
Que en lo sucesivo se exprese en todas las partidas el día en que hubieren fallecido los que se entierran, además de aquel en que se hicieren los entierros [...] que se añadan si los contenidos en ellas testaron o no, ante quién, en qué día, mes y año, quiénes fueron sus albaceas y herederos, si dejaron algunas mandas de misas u obras piadosas, y en caso de que no testen se expresará si fue por no tener de qué o por cuál otra causa.
Estas indicaciones cumplían con un doble o hasta triple propósito: el primero, mejorar la calidad de los registros de vida en una época -recordemos- en la que aún no existía el registro civil; el segundo, adicionar los registros con datos no relacionados con los sacramentos, como los testamentos, para facilitar el acceso a ellos por parte de los interesados; un tercer propósito pudo ser el de proteger los legados a la Iglesia mediante un adecuado registro de ellos al momento de la muerte del donante. Además de estas indicaciones, sabemos que el arzobispo Lorenzana dio algunas otras referentes a los gastos de las cofradías fundadas en la parroquia de Aculco, como el de disminuir los gastos erogados en sus comidas y refrescos. (1)
Con todo, llama la atención que al revisar los registros sacramentales inmediatamente posteriores a la visita de Lorenzana a Aculco no se advierte en ellos gran mejoría. Seguramente pesó más la costumbre que las propias órdenes del arzobispo.
En el Libro de la visita del arzobispo lorenzana a la Arquidiócesis de México, 1767-1769 (2), su visita a tierras aculquenses se registró de manera mucho más detallada, dando cuenta de la ceremonia de su recepción, misas, sermones, comida, disposiciones, fieles que confirmó y visitas que se atendían desde la parroquia. Incluso nos informa que antes de llegar a este pueblo se detuvo en la hacienda de Arroyozarco:
/Arroyozarco [hacienda]. 10 leguas/
/Día 15/ Este día, a las cuatro de la mañana, salió su señoría ilustrísima del pueblo de Tula para la hacienda de Arroyozarco, que fue de los regulares de la Compañía [de Jesús] y dista doce leguas del referido pueblo, a la que llegó a la hora de las once y después que hizo oración a la imagen de Nuestra Señora de Loreto, sita en altar mayor de la capilla de dicha hacienda, hizo una breve plática de la vida de santa Teresa, cuya fiesta se celebraba en este día y del sacramento de la confirmación, que administró en este día a ciento treinta y nueve personas de ambos sexos. Por haber sido dilatada esta jornada, su ilustrísima determinó hacer noche en esta hacienda y a la mañana del día siguiente, que fue domingo, dijo misa su señoría ilustrísima y partió para el pueblo inmediato que es.
/San Jerónimo Aculco. Otomí. 2 leguas/
/Día 16/ A las ocho de la mañana, poco más, llegó su señoría ilustrísima al pueblo de San Jerónimo Aculco, dos leguas distante de la mencionada hacienda, en el que le recibió el cura con el palio y demás ceremonias que se acostumbra, hizo oración al Santísimo, visitó dos sagrarios que hay en la iglesia de este pueblo, los altares, pila bautismal y santos óleos, que todo estaba con el mayor aseo, se cantaron los tres responsos que manda el ritual, los que, concluidos subió a su habitación hasta después de las nueve, que bajó a oír la misa mayor cantada que se dijo al pueblo y últimamente hizo la plática sobre el evangelio del día procurando instruir a los indios en las verdades de nuestra santa fe y en el misterio del sacramento de la confirmación que (leído el edicto de pecados públicos) administró en esta mañana a quinientas personas y por la tarde a trescientas veintisiete. /Confirmados, 500+327= 827/ Esta parroquial tiene por titular a San Jerónimo y su cura párroco es el bachiller don Lorenzo Díaz de Costero. Hay un vicario, hermano de dicho cura, que lo es el bachiller don Miguel Díaz del Costero.
Esta cabecera tiene de visita los siguientes pueblos:
2 1⁄2 leguas San Francisco 5 [leguas] San Pedro Denxhi 3 [leguas] Santiago Thoxi [Oxtoc-Toxhie] 1⁄2 [legua] Santa María Nativitas 2 [leguas] Santa Ana 2 [leguas] San Lucas 2 [leguas] San Francisco Acazuchitlantongo Haciendas y ranchos
3 [leguas] Palo Alto 1⁄2 [legua] Gado 2 [leguas] Hacienda de Arroyozarco 1 [legua] La de Ñadó 3 [leguas] La de Taxié 3 [leguas] Rancho de San Nicolás de los Cerritos 3 [leguas] El de los Potreros 3 [leguas] El Ruano 3 [leguas] El de las Encinillas 3 [leguas] Totolmaloya 1 [legua] San Antonio del Judío 1 [legua] El Bathé 1⁄2 [legua] El Fondó 2 [leguas] Tzethe 2 [leguas] Santa Rosa 1 [legua] El Baño 1 [legua] El de La Concepción 2 [leguas] Guadalupe 2 [leguas] La Cañada 1 [legua] Taxhtoc 3 [leguas] Temascalapa 1 [legua] Jurica 2 [leguas] Paso de Carretas Ábalos 1 [legua] Ávalos 2 [leguas] San Joaquín 1⁄2 [legua] Decadho /Libros parroquiales/ En este día se visitaron los libros parroquiales que se componen de cuatro de bautismos, dos de entierros y dos de casamientos con diferentes legajos de informaciones matrimoniales y se mandó generalmente que el cura actual y sus sucesores firmen con firma entera todas las partidas, aun aquellas que de su orden hicieren otros ministros, que se expresen los días en que hubieren nacido o muerto los bautizados o difuntos, además de aquellos en que se hicieren los bautismos o entierros y en los libros de uno y otro que se separen los de indios de los de españoles y demás castas y en par- ticular en los de bautismos que se exprese el nombre y sobrenombre y demás circunstancias de los padres y padrinos y haber advertido a estos el parentesco y obligación que contraen. En los de entierros, si testaron o no los difuntos, ante quién, en qué día, mes y año, quiénes fueron sus albaceas y herederos, si deja- ron algunas mandas piadosas y, cuando no testen, se diga por qué y en los de casamientos que se sigan asentando sus partidas en la misma forma y método que ha observado el cura actual a quien se le encargó que acabase de asentar dos partidas de entierros que se hallaron por concluir.
En este día se visitaron los libros pertenecientes a las cofradías del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la Concepción y Benditas Ánimas, fundadas con autoridad ordinaria en esta iglesia parroquial, cuyas constituciones se mandaron observar y en cada una de ellas se mandó lo mismo que queda referido en las de Tula y en estas se añadió que los diputados anualmente reconozcan los ranchos que le pertenecen, sus aperos y ganados y que también asistan a los herraderos y en la del Santísimo que se destine un arca de tres llaves para que en ella se introduzcan los caudales de la cofradía y que, en llegando a tener trescientos pesos juntos, se impongan a réditos en finca segura y con la correspondiente escritura de que se pondrá una copia auténtica en el arca y en la de la Concepción, que se cobrarán dentro de dos meses de don Ignacio Sánchez cincuenta y cuatro cargas de maíz y treinta y siete pesos y cuatro reales que está debiendo y que se notificará al bachiller don Nicolás Franco Coronel, vecino de San Juan del Río, que dentro del mismo término exhiba trescientos pesos que está debiendo a esta cofradía o de ellos otorgue la correspondiente escritura de reconocimiento sobre finca segura.
/Dotación de Dolores/ También se visitó el libro de la dotación u obra pía de la festividad de Nuestra Señora de los Dolores y se mandó que, por ahora y sin perjuicio de determinar en lo sucesivo lo conveniente, se siga gobernando del modo que hasta aquí. Y que el sujeto que corre, y en lo de adelante corriere, con la administración de ella, afiance a satisfacción del juez eclesiástico, y que no se gasten en otro destino sus rentas.
En este día se visitó el inventario de las alhajas y ornamentos de esta iglesia, y se hallaron existentes los contenidos en él, excepto los que quedaron anotados al margen y rubricados por el secretario de su ilustrísima.
/Bachiller Costero/ En este día se refrendaron las licencias de celebrar y confesar hasta su conclusión al bachiller don Miguel Díaz del Costero.
En el mismo día se concedió dispensa del tercero con cuarto grado de consanguinidad a Juan de Aguilar y María Josefa, vecinos de Tula. Y también de cuarto de consanguinidad a José Toribio Chávez y doña Rosa de las Cuevas, españoles, vecinos de este pueblo.
NOTAS
1. David Carbajal López, "Administración, corporaciones y seglares: el arzobispo Lorenzana y las cofradías del arzobispado de México, 1767-1769", en Signos históricos, vol. 19. no. 37.
2. Libro de la visita del arzobispo lorenzana a la Arquidiócesis de México, 1767-1769. Archivo Histórico del Arzobispado de México, Fondo episcopal, Secretaría Arzobispal, Libros de visitas pastorales, caja 23CL, libro 3, f. 153v-156v. Uso la transcripción de José María García Redondo y Salvador Bernabéu Albert en Territorio, iglesia y sociedad. Francisco Antonio Lorenzana y su visita a la Arquidiócesis de México, 1767-1769, México, UNAM / El Colegio de Michoacán, 2022, p. 341-344.