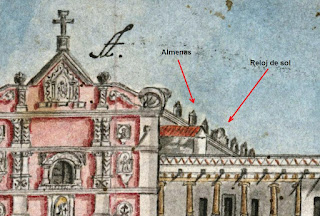El pasado 19 de febrero las autoridades municipales de Aculco colocaron la primera piedra de un edificio de nueva planta que albergará el Centro de Atención Ciudadana y Protección Civil, una obra que se realizará con recursos federales en la que se invertirán 40 millones de pesos.
Aunque esta obra se construirá fuera del perímetro determinado en la declaratoria de Aculco como parte del Camino Real de Tierra Adentro y sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y por tanto no está sujeta a la reglamentación y restricciones que rigen en aquellas (o más bien dicho, deberían regir), me parece importante hacer algunas observaciones personales. Porque, de entrada, el hecho de que sólo se cuide la arquitectura de una zona limitada del pueblo resulta francamente deplorable, pues en lugar de extender hacia las afueras los valores reconocidos de un casco histórico con valor patrimonial, se piensa en esos suburbios como algo de segunda clase, en donde cabe cualquier bodrio arquitectónico. Que es, lamentablemente, el caso de este nuevo edificio.
Debo decir primero que para mis comentarios me baso solamente en las fotografías publicadas por el propio Ayuntamiento, en el que se observan unos renders de las fachadas del edificio impresas en una lona. Sin embargo, no creo que se necesiten muchas más imágenes para percibir que se trata -por lo menos en lo estético- de un proyecto que no debería tener cabida en Aculco.
Aunque la fachada predominantemente blanca del inmueble podría llamar a engaño, es obvio al observar con cuidado el proyecto que el autor desdeñó por completo la tradición constructiva aculquense, lo mismo en las formas que en los volúmenes, colores y materiales. Su estilo, que intenta ser moderno, en realidad pareciera creación de la década de 1990. Esa especie de contrafuerte negro aparentemente sin función que se desprende de la fachada principal, y el gran ventanal enmarcado en rojo brillante de la planta alta resultan tan forzados e innecesarios como estridentes. Los enormes letreros a izquierda y derecha que incluyen el escudo municipal son el complemento perfecto para una obra que en lugar de tratar de ganarse serenamente un lugar, parece gritar al transeúnte ¡véanme! ¡estoy aquí!, ¡soy nuevo y soy especial!, ¡no me parezco a nadie!, ¡odio a mis padres y abuelos arquitectónicos!, ¡me construyó el gobierno!
Pero si en la fachada principal por lo menos predominan ligeramente los muros sobre los vanos y el color blanco impone algo de contención, parece ser que su fachada lateral se suelta el pelo. ¿Está formada por vidrios polarizados? ¿De veras? ¿O sólo es negra? En cualquier caso, con ella el edificio se convierte en algo digno de, digamos, Toluca (y miren que Toluca es fea). Y está también la plaza o patio que se extiende a su frente, que casi con total certeza terminará por convertirse en estacionamiento, ya lo verán, aunque aquí aparezca libre de autos. Por lo visto, el arquitecto sufre de un horror al vacío (horror que comparte con los arquitectos barrocos, que por lo menos sabían llenar ese vacío con mucho mejor gusto), por lo que ha decidido pavimentar esa plaza con losas de diferentes colores y adornarla al centro con una rosa de los vientos, que desconozco a cuento de qué viene aquí.
Ya se habrán percatado de que no se trata de una gran obra en cuanto a su tamaño (aunque lo que se va invertir en ella haría pensar que es un palacio). Entonces, ¿por qué mi interés en criticarla? Porque se trata muy probablemente de la primera obra gubernamental moderna que con toda franqueza desecha la idea de integrarse con cierta armonía al conjunto urbano de Aculco. Desde la unidad Jorge Jiménez Cantú (de la que foma parte el antiguo mercado, hoy oficinas administrativas, el auditorio y la plaza del Oso Bueno) inaugurado en 1978, pasando por el mercado nuevo, construido en 2009, hasta el reciente Centro de Atención Integral para Mujeres (2016), todas esas obras habían tomado en cuenta en mayor o menor grado la identidad arquitectónica aculquense y se habían incorporado a ella con solvencia. No es el caso de este nuevo edificio, y lo malo es que una vez que se rompen una vez este tipo de límites no escritos, pero aceptados, ya no suelen respetarse nunca más.
No se trata, por cierto, de una discusión sobre la modernidad, pues incluso en los lineamientos sobre intervención en edificios o conjuntos históricos las normas de la UNESCO señalan que las construcciones nuevas que se integren a ellos deben llevar el sello de su tiempo, sin tratar de aparecer como obra de siglos anteriores. Se trata de una discusión sobre identidad arquitectónica y respeto a un contexto reconocido por su valor. Rem Koolhas, arquitecto holandés, pronunció alguna vez una frase que se volvió famosa "fuck context" ("a la chingada el contexto", diríamos en México), refiriéndose justamente a que su obra no tenía por qué respetar contexto previo alguno. Con este nuevo Centro de Atención Ciudadana y Protección Civil, las autoridades municipales de Aculco han lanzado su particular ¡fuck the context!, y lo terrible es que ese contexto que han mandado a la chingada no es cualquier cosa, sino un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En fin, si no era esa su intención, aún hay tiempo de rectificar: por ahora sólo se ha colocado la primera piedra de ese lamentable edificio.