Para mi tío Manuel Arciniega Basurto.**
Aunque hoy ya casi nadie lo recuerde, hubo tiempos en que los aculquenses recibían, sobre todo de sus vecinos acambayenses y polotitlecos, el sobrenombre de "mochos", esto es, una manera peyorativa de referirse a los muy devotos. En efecto, Aculco fue una población piadosa, rica en vocaciones sacerdotales y religiosas auténticas -de esas que aún entre los no creyentes producen respeto y admiración-, aunque también abundó en hipocresías de viejas beatas, religiosidad mal comprendida, superstición y casi hasta idolatría.
Lamentablemente, en el afán de eliminar estas últimas actitudes se barrió casi con todas las demás y hoy en día Aculco es pobre hasta en tradición religiosa. Díganlo si no las conmemoraciones de la Semana Santa, en las que nunca se sabe si saldrán las imágenes de la parroquia o será un viacrucis viviente, si la procesión se limitará al atrio o irá por las calles del pueblo, si la crucifixión se representará en el mercado, el panteón, el atrio parroquial o en algún nuevo sitio elegido por el párroco en turno. Acaso lo único que permanece medianamente inmutable son los
xhitas, la traslación de las imágenes de los pueblos y comunidades a la parroquia, las ceremonias con las banderas cerradas llenas de pétalos que se abren fuera del templo en la misa de resurrección, y las chirimías y tambores, pero todo ello ya en franca decadencia. No le falta razón a mi perogrullesco hermano cuando afirma que en este pueblo "cada año cambiamos nuestras tradiciones"...
Pero regresemos al motivo de este
post. Una de las familias que en mayor medida contribuyeron a que los aculquenses fueran calificados de
mochos fue, sin duda alguna, la de los Basurto. Desde tiempos coloniales y hasta nuestros días, no han faltado entre los miembros y descendientes de esa familia las vocaciones religiosas, aunque fue quizá ello mismo contribuyó a que, poco a poco, el apellido fuera perdiendo importancia tanto cualitativa como cuantitativa y llegara casi a desaparecer. Contrariamente, las ramas de Basurtos de Nopala, San Juan del Río y Polotitlán, originadas en el propio Aculco y separadas desde mediados del siglo XIX, prosperaron y son todavía numerosas aunque no llegaron a destacar precisamente por su devoción; por el contrario, engendraron a personajes como el execrable coronel nopalteco Artemio Basurto.
Cuatro fueron los Basurto que en el siglo XIX y primeros años del XX destacaron de alguna manera en el estado clerical que abrazaron, ya como regulares o como sacerdotes seculares. Aunque mucho falta para tener una biografía completa de ellos, los datos que aquí aportamos seguramente servirán a los lectores de este blog
Aculco, lo que fue y lo que es para conocer más de estos aculquenses de otros tiempos.
NICANOR BASURTONicanor debe haber nacido en Aculco en los últimos años del siglo XVIII o primeros del XIX. Su vocación religiosa fue tardía, ya que primero se dedicó a la agricultura y al comercio e incluso contrajo matrimonio con María Felipa Sánchez, de quien nacieron sus cinco hijos: Mariana, Paula, Nicolás, un par de Franciscos y las gemelas Juana Justiniana Ygnacia de la Trinidad y Hermenegilda de Jesús María.
Nicanor enviudó hacia 1846 y tres años después se ordenó sacerdote (Archivo General de Notarías, Notario Joaquín Vigueras, Acta 37336, f. 2633, 1849). Este tiempo tan breve en que logró convertirse en sacerdote parece indicar que ya contaba con algunos estudios en el seminario, o quizás con cierta formación en Derecho. Después de su ingreso al clero continuó con algunos de sus negocios, en particular con una tienda instalada en 1860 en sociedad con su yerno Luis de la Vega (casado con Ygnacia) en la ciudad de San Juan del Río (Archivo General de Notarías, Notario José María Guerrero, Acta 90660, 1860, f. 1294).
Casi toda la vida de Nicanor se desarrolló precisamente en aquella ciudad queretana, que fue en la que se casó y en la que nacieron la mayoría de sus hijos. A pesar de ello conservó en propiedad en Aculco una enorme casa situada entre las calles del Águila y del Calvario (después Juárez y Manuel del Mazo). Parece ser que fue en esta casa (conocida también como la "Casa de Ejercicios") donde fue aposentado entre el 14 de mayo y el 29 de junio de 1859 el sacerdote catalán José María de Vilaseca, miembro de la Congregación de la Misión que se convertiría en fundador a su vez de los misioneros josefinos en México (cuya labor consistía en re-evangelizar a través de
misiones celebradas en los pueblos y ciudades). En aquella ocasión, el padre Vilaseca escribió:
"Aunque alojados en una casa abandonada desde muchos años atrás, porque se le creía infestada por espíritus malvados, estuvimos perfectamente tranquilos por ese lado. Un suceso notable señaló esta misión: habíamos acostumbrado en todas nuestras misiones a plantar una gran cruz en una plaza pública, para recordar a la gente el bien recibido y para que la vista de este monumento fuera como una predicación continua que recordara a todos los buenos propósitos que habían hecho. Un arquitecto había entonces trazado esta cruz sobre un gran bloque de piedra dura y compacta. Desde que se le dieron los primeros golpes de martillo en uno de sus brazos para desprenderla, la cruz entera salió espontáneamente del lecho de piedra en que se le había dibujado" (Annales de la Congregation de la Mission, vol. 25, París, 1860, p. 500).
 Portada de piedra que sobrevive en lo que fue la casa del padre Nicanor Basurto.
Portada de piedra que sobrevive en lo que fue la casa del padre Nicanor Basurto.Los misioneros que participaron en esta evento fueron los padres Pascual, Alabau, Recoder, Learreta, el propio Vilaseca, "el catequista Basurto" (que no sabemos quién sería, pero que seguramente era aculquense o polotitleco y pariente de todos los Basurto aquí mencionados) y el hermano Tornill. La casa que habitaron fué cedida poco después al Ayuntamiento de Aculco, que había quedado sin sede tras venderse en algún momento indeterminado de la primera mitad del siglo XIX las viejas casas de cabildo. El licenciado Nicolás Basurto, hijo del padre Nicanor, formalizó la cesión en 1875 y desde entonces hasta la casi total destrucción de este histórico edificio en 1947
sirvió como Palacio Municipal, como ya hemos comentado más ampliamente en otro post.
 Vista general de la esquina sobreviviente, ya muy dañada, de la casa del padre Nicanor Basurto.
Vista general de la esquina sobreviviente, ya muy dañada, de la casa del padre Nicanor Basurto.Fue Nicolás, nacido en 1840, el hijo más destacado de Nicanor y su nombre aparece con frecuencia entre los vecinos más notables de San Juan del Río. Él casó en 1866 con Josefa Basurto Díaz (la endogamia era otra característica familiar) y fueron padres de María Basurto Basurto, celebrada por su bella voz de soprano (Rafael Ayala Echávarri,
San Juan del Río: geografía e historia, México, 1971, p. 209). El 28 de abril de 1866, el emperador Maximiliano nombró al licenciado Nicolás Basurto como Abogado Defensor de los Pobres en el Tribunal Superior de México (AGN. Despachos, vol. 2, exp. 105).
MODESTO BASURTOA partir de sus
misiones celebradas en Aculco, el padre Vilaseca estableció una fuerte amistad con la familia Basurto. No sólo con la inmediata a Nicanor, sino aún con las ramas establecidas en Polotitlán y San Juan del Río. De ello es muestra una carta suya, escrita en 1862, cuando se encontraba en camino hacia San Juan del Río y recordaba la "destrucción de numerosas enemistades inveteradas" en la misión llevada a cabo en Polotitlán del 13 de marzo al 24 de mayo de 1859:
“... a la vista de Polotitlán me acuerdo de uno de los días más hermosos de mi vida... Sus pobladores San Juan Bautista, Blanco, los Polo, los Basurto y los Garfias me hacen pensar en esta feliz paz que Dios, por medio de la Misión, ha restablecido allí entre los habitantes" (Annales de la Congregation de la Mission, vol. 27, París, 1862, p. 70-71).
Incluso, al llegar a San Juan del Río, continúa escribiendo Vilaseca, "M. Basurto vino, como habitualmente, a decirnos que su casa era la nuestra". Más allá de esta amistad, uno de los frutos de estas
misiones fue la incorporación de las vocaciones religiosas locales a su fundación. Así, sólo tres años después de establecido el Colegio Clerical de San José en 1872, atendido por los josefinos, sentó plaza en él Modesto Basurto Guisa, quien a sus catorce años de edad iniciaba lo que sería una interesantísima carrera religiosa.
Modesto, nacido en Aculco el 15 de junio de 1861, era hijo de José María Leocadio Francisco de Paula Basurto (nacido en Aculco en 1822, presidente municipal en 1864) y de Gertrudis Guisa. Curiosamente, al ser nieto de José Gregorio Basurto y Gertrudis Cuevas (padres de Leocadio), su tronco familiar resulta ser el mismo del ya mencionado coronel Artemio Basurto, famoso por su crueldad y carácter sanguinario.
La credencial de diputado de Artemio Basurto.
A pesar de haber estudiado con los josefinos (y posiblemente haber recibido las órdenes menores en el seno de la orden), se ordenó como sacerdote del clero secular en 1884. Recibió su primera parroquia como cura encargado de Culhuacán en 1889 y pasó después a las de Tlalpan, Metepec, Calimaya, San Pablo, San Cosme, San Miguel (éstas tres últimas en la capital del país) y en 1906 fue nombrado canónigo honorario de la Catedral Metropolitana.
Pero más allá de su labor puramente sacerdotal, Modesto gustaba de escribir y sus crónicas de la segunda peregrinación mexicana a Roma y primera a Tierra Santa fueron publicadas entre 1897 y 1898 por el periódico
El Tiempo, de Victoriano Agüeros. Estos artículos fueron recopilados más tarde en el volumen titulado
Cartas y ligeros apuntes sobre un viaje a Roma y Tierra Santa (México, Tipografía Guadalupana, 1908).
Curiosamente, el padre Modesto, siendo cura de Tlalpan, fue objeto de una de las crónicas del famoso escritor Ángel del Campo
Micrós, quien en el artículo "Tiene razón el padre Basurto", aparecido en
El Universal el 21 de mayo de 1896, justifica los regaños del sacerdote a su feligresía por la falta de compostura que se observaba en su parroquia durante las celebraciones litúrgicas:
¡Con razón nuestro buen amigo Basurto se ve precisado a poner en la pared las reglas elementales de educación religiosa que los fieles no acatan! Tiene razón: los católicos son necios y son inconvenientes en un templo; lo declaran plaza pública y poco falta para que lo sea: hay puestos de estampas, música callejera, actitudes de paseo y risas de día de campo. Tiene razón D. Modesto Basurto en recordarles la cartilla; ya que el grupo es intransigente y fanático, que se conduzca como debe".
No sabemos casi nada del padre Basurto después de la Revolución, aunque es seguro que seguía vivo en 1929, en plena persecución callista, cuando escribíó a su sobrina Mercedes Arciniega en respuesta a sus lamentos por la difícil situación que se vivía en Aculco:
“Deploro en el alma las necesidades de ese mi pueblo, tan querido para mi; las hago mías, y cumpliré con su encargo de pedirle a Dios el remedio de ellas. Que después de haber soportado hasta aquí tan dura prueba, solo Dios sabe lo que todavía tengamos que sufrir, porque el Señor no se aplaca, ni quiere, porque no se quita la causa que ha provocado su indignación divina, que es el pecado; antes por el contrario, las costumbres se pervierten cada día, la inmoralidad es un lujo, los crímenes se multiplican, la Fe se debilita, y no se teme al Señor ni se le aplaca. ¿A dónde iremos a parar?” (Carta del Pbro. Modesto Basurto Guisa a la srita Mercedes Arciniega. Ms. México, Enero 20 de 1929).

Parece ser que el padre Modesto Basurto fue sepultado en el Panteón del Tepeyac. Sus padres, en cambio, reposan en Aculco, en el único sepulcro que se conserva en el cementerio del atrio parroquial, al pie de la torre del templo.
J. TRINIDAD BASURTOFoto de grupo de los mimebros de la segunda peregrinación mexicana a Roma y primera a Tierra Santa, entre los que se encuentran los padres Modesto y Trinidad Basurto.Aunque según Mario Colín nació en la ciudad de Tula, Hidalgo, en 1862 (lo que a mí me parece poco probable), su liga familiar con los Basurto aculquenses la aclara en cierta medida él mismo, al referirse al padre Modesto Basurto como "tío" en uno de sus escritos, aunque eran estrictamente contemporáneos. En su juventud ingresó al Colegio de San Joaquín. Se ordenó sacerdote en 1882 y sirvió en varias parroquias, entre ellas las de Metepec, Calimaya y de Regina, ésta en la ciudad de México. Se desempeñó como también capellán del Hospital Concepción Béistegui. Fue muy cercano a los arzobispos Pelagio Antonio de Labastida y Próspero María Alarcón, e incluso acompañó a este último en su viaje a Roma para participar en el Concilio Plenario Americano, en abril de 1899. Ya para entonces había recibido el título de monseñor, debido a su nombramiento como Misionero Apostólico
ad honorem realizado por el Papa León XIII.
Su talento literario, narrativo e histórico, aunque compartido con su tío Modesto, era muy superio al de éste. Prueba de ello es la obra titulado
Recuerdo de mi viaje, publicada en tres volúmenes de unas 400 páginas, que se refiere al mismo viaje a Roma y Tierra Santa sobre el que Modesto Basurto escribió un libro, pero que resulta mucho más interesante, mejor ilustrado, más extenso y más profundo.
Su obra más conocida, empero, es
El Arzobispado de México, publicada en 1901, en la que no sólo profundizó en la historia eclesiástica general de la principal diócesis del país y sus arzobispos, sino en la de cada una de sus parroquias, incluyendo información estadística, vías de comunicacíón y transporte, etc.
JOSÉ MARÍA BASURTOVista la cercanía del padre Vilaseca con los Basurto, resultó casi natural que cuando el aculquense José María Basurto (hijo de Cayetano Basurto y Cresencia González, nacido hacia 1878) decidió seguir la carrera sacerdotal, lo hiciera precisamente en el seno de la orden josefina a partir de 1897. Su ordenación se llevó a cabo en Roma, el 19 de diciembre de 1903 y al día siguiente cantó en esa misma ciudad, en la Basílica de San Pedro, su primera misa.


José María destacó en esta congregación regular por sus grandes virtudes, especialmente en el desempeño de cargos ligados a la aplicación de los principios del catolicismo social impulsados por el papa León XIII con su encíclica
Rerum Novarum (1891), que se orientaban a detener la "descristianización de las masas trabajadoras". Así, José María participó en la fundación de los "Centros Recreatorios Católicos", nombrados después "Recreatorios de San Tarcisio", con el objetivo de "proporcionar diversiones honestas y morales a las familias verdaderamente católicas, especialmente a los niños y a los artesanos". Llegó incluso a ser el director de estos centros.
En 1910 murió el padre Vilaseca y estalló la Revolución Mexicana. En el curso de ésta, en el año de 1914, las cuatro casas de formación de los josefinos fueron ocupadas por las tropas. Algunos de los misioneros se escondieron y otros, como el propio superior, padre José María Troncoso, tuvieron que exiliarse fuera de nuestro país. José María Basurto se trasladó a su pueblo natal junto con algunos jóvenes seminaristas josefinos, de los que era maestro, buscando alejarse del riesgo de ser hostigados e incluso aprehendidos. Así, en la casa de sus padres, ubicada en la
Plaza de la Constitución no. 12 de Aculco, quedó establecido por algún tiempo un seminario clandestino. Pero para mala suerte suya, cuenta una curiosa anécdota, mientras paseaba un día con su grupo de seminaristas por el pueblo, arribó un destacamento de soldados federales que se percató -a pesar de no portar sus hábitos- de que se trataba de religiosos. El comandante de aquella fuerza ordenó que se les detuviera y fueran llevados a su presencia, amenazando con fusilarlos.

Al llegar al improvisado cuartel, la sorpresa y el miedo de José María Basurto subieron de grado al darse cuenta de que aquel oficial era un viejo compañero del seminario, que no sólo había renunciado a la carrera eclesiástica sino que había adquirido fama de
comecuras. El militar reconoció también enseguida a Basurto, pero antes que desquitarse con ese testigo de su devoción juvenil, ordenó que liberaran inmediatamente al grupillo y le expresó que él era uno de los pocos compañeros de estudios de quienes guardaba un buen recuerdo.

La iglesia de la Sagrada Familia en Santa María la Ribera, donde está enterrado el padre José María Basurto
El padre José María Basurto murió en la ciudad de México y fue enterrado en la cripta de la Iglesia de la Sagrada Familia, de los josefinos, en la colonia Santa María la Ribera de la ciudad de México, donde reposan también su hermana Matilde y su cuñado Cirino María Arciniega. Cuentan que su misa de cuerpo presente convocó a miles de personas que lo conocieron, especialmente obreros y artesanos, muchos de los cuales se acercaban a tocar su cuerpo con cruces y medallas, como si se tratara de un santo.
RECONOCIMIENTOEs poco comprensible que estos cuatro personajes oriundos de Aculco o con raíces aculquenses no aparezcan nunca en las listas de individuos notables de nuestro municipio. Esto se explica, claro, por la escasa admiración que puede despertar en nuestros tiempos una carrera eclesiástica, o por simple desconocimiento y hasta por el deseo de no aparecer como muy
mochos al elogiar a estos sacerdotes. Sin embargo, ellos reúnen sin duda muchos más meritos que otros personajes dudosos de la historia aculquense que han recibido hasta el honor de tener una calle con su nombre. Por ello, es justo recordar, aunque sea en este modesto espacio, a Nicanor Basurto como el benefactor que regaló a Aculco su antiguo Palacio Municipal (y cuyo terreno ocupa actualmente todavía, de de manera parcial, la Casa de la Cultura), a Trinidad y Modesto Basurto como autores de importantes obras escritas, y a José María Basurto, como impulsor de organizaciones obreras católicas.
ACTUALIZACIÓNDos fotografías más del padre José María Basurto González, misionero josefino:


** Se lo leí, a sus 97 años, el 4 de octubre de 2011.




 Portada de piedra que sobrevive en lo que fue la casa del padre Nicanor Basurto.
Portada de piedra que sobrevive en lo que fue la casa del padre Nicanor Basurto. Vista general de la esquina sobreviviente, ya muy dañada, de la casa del padre Nicanor Basurto.
Vista general de la esquina sobreviviente, ya muy dañada, de la casa del padre Nicanor Basurto.










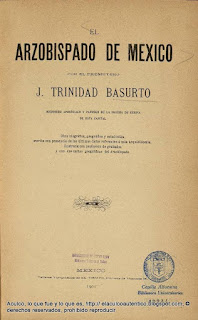































 ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: Las mismas estaciones que estuvieron adosadas a la capilla de la Tercera Orden, en un dibujo de 1838.
ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: Las mismas estaciones que estuvieron adosadas a la capilla de la Tercera Orden, en un dibujo de 1838.
 ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: La misma estación de la fotografía anterior, en este detalle de un dibujo de 1838.
ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: La misma estación de la fotografía anterior, en este detalle de un dibujo de 1838.