
En el número 1 de la calle que lleva precisamente el nombre de José Canal desde 1912, en la esquina que forma con la de Matamoros, existe una de las más bellas, pero sobre todo más originales casas aculquenses. Según el dintel de una de sus ventanas data de 1899, aunque esta fecha podría referirse sólo a las modificaciones que le dieron su aspecto actual, ya que en muchas de sus partes parece remontarse, por lo menos, un siglo más atrás.
 Ventana fechada en 1899
Ventana fechada en 1899La casa pertenció desde fines del siglo XIX al padre José Canal, sacerdote de origen catalán que llegó al pueblo para hacerse cargo de la parroquia en 1886. Bien parecido, joven y rico de origen (pues su familia poseía viñedos en Cataluña), pocos creyeron que permanecería largo tiempo en un pueblo de la categoría de Aculco. Sin embargo, se quedó en él hasta su muerte ocurrida en 1906.
Don José Canal pasó a la historia aculquense por la caridad que mostró hacia viudas, huérfanos y las familias más pobres de su parroquia. Cuentan que llenaba canastos con comida y los enviaba a quienes carecían de ella sin más indicación que un simple "dile que Canal lo manda". Incluso arregló varias pequeñas casas del pueblo para que pudieran vivir en ellas las familias necesitadas. Pese a que era un amante de la cacería (en la que disparaba a las aves al vuelo y a los cuadrúpedos a la carrera, pues decía que Dios les había dado alas y patas como única protección que había que respetar), su caridad se extendía hacia los animales domésticos, que no soportaba ver maltratados.
 Una vieja fotografía del padre José Canal, párroco de Aculco de 1886 a 1906.
Una vieja fotografía del padre José Canal, párroco de Aculco de 1886 a 1906.Cuando falleció, el padre Canal legó sus posesiones, entre las que se contaban esta casa (que llevaba etonces el nombre de Casa de la Cruz), su rancho de Casellas (llamado así en honor de su pueblo, Les Caselles, en Gerona), una casa aledaña a la del Puente, así como otras propiedades a la beneficencia pública. La mala administración acabó con ellas, pero afortunadamente no con su recuerdo.
 Primer sepulcro del padre Canal, en el Panteón Municipal. Sus restos se encuentran actualmente en la parroquia.
Primer sepulcro del padre Canal, en el Panteón Municipal. Sus restos se encuentran actualmente en la parroquia.El rancho de Casellas pasó a manos de don Federico Castillo. La casa habitación de Canal -que es precisamente a la que nos referimos- fue vendida a la familia Mendoza, en cuyas manos se conservó hasta tiempos muy recientes, en que fue vendidad a don Pedro Rodríguez. Él, a principios de los años 90, la restaró con amor y cuidado, hasta el punto de traer con muchas dificultades y gastos decenas de vigas procedentes de Durango para reemplazar las ya muy dañadas de sus techumbres. De esta manera, es hoy una de las casas más esmeradamente cuidadas y respetuosas de su legado histórico en Aculco.
La casa del padre Canal, como todas las de Aculco, se desarrolla alrededor de un patio rodeado por corredores con pilares de mampostería y cubiertas de teja de barro. Originalmente sólo tenía el habitual par de corredores formando una escuadra, pero en la última intervención se le dotó de otros dos semejantes a los originales para cerrar completamente el cuadro. Bajo este patio, y con acceso a través de una trampilla de madera en una de las habitaciones, existe un interesante subterráneo con aspecto de cava, cubierto por bóvedas. Bien pudo ser ese el uso al que lo destinaba Canal, ya que su familia producía vinos en Europa e incluso él había plantado una parra en el patio de esta casa, pero las leyendas aseguraban que era sólo la entrada a un largo túnel que comunicaba con el rancho de Casellas, demasiado distante en realidad para que esto pueda ser cierto.
Debido al declive, las habitaciones estaban construidas sobre un terraplén que las ubicaba a un nivel superior al de la calle. Contaba con una sola planta, pero sobre las habitaciones existían trojes a las que daban directamente los techos de teja, y que quedaban separadas de aquellas por entrepisos de vigas y tablones. En la última remodelación, estos entrepisos se dejaron como tapancos a los que se accede por medio de escaleras desde cada habitación.
 Vista general de la casa del padre Canal. Nótense las ventanillas de las trojes que se ubicaban encima de las habitaciones.
Vista general de la casa del padre Canal. Nótense las ventanillas de las trojes que se ubicaban encima de las habitaciones.Al fondo de la casa y con entrada independiente para carros por la calle de Matamoros, estaban los corrales, bodegas y gallineros con los que solía contar toda casa aculquense. Pero lo más interesante de esta casa es su fachada principal, sobrela calle de José Canal. Hacia ella se abre un par de balcones enrejados de piedra blanca de Aculco (que corresponden a la sala) y una ventanita menor, sin marco, en la pequeña habitación esquinera que actualmente está destinada a capilla particular. El acceso principal, en el extremo derecho de la casa, tiene un hermoso marco de cantera al parecer del siglo XVIII y lleva encima una cruz que posiblemente es la que dio su nombre antiguo a la casa. A ella se accede por una pequeña escalinata que le presta especial encanto. La puerta casetonada que la cierra es parte de la restauración reciente.
 Acceso principal a la casa.
Acceso principal a la casa. Puerta de entrada al antiguo corral, sobre la calle de Matamoros.
Puerta de entrada al antiguo corral, sobre la calle de Matamoros.Entre estos vanos, se levantan los siete contrafuertes ornamentales coronados por un remate mixtilíneo, que constituyen el elemento más interesante de esta fachada y que se encuentran también en la fachada secundaria. Aún cuando están construidos en la típica piedra blanca de Aculco, cosa que les permite integrarse perfectamente al entorno urbano, son en realidad únicos en el pueblo y cabe preguntarse si al edificarlos el padre José Canal tendría en mente alguna construcción de su lejana patria.
 Placa que conmemora la imposición del nombre José Canal a la calle que hasat entonces se llamó Porfirio Díaz.
Placa que conmemora la imposición del nombre José Canal a la calle que hasat entonces se llamó Porfirio Díaz. Vista de la calle José Canal hacia el poniente. En su trazo original, abarca sólo una cuadra entre la calle de Matamoros y la calle Juárez.
Vista de la calle José Canal hacia el poniente. En su trazo original, abarca sólo una cuadra entre la calle de Matamoros y la calle Juárez. La calle José Canal se prolonga, hacia el oriente, a terrenos que hasta mediados del siglo XX eran solamente milpas y en los que ahora se encuentra el Hospital Concepción Martínez.
La calle José Canal se prolonga, hacia el oriente, a terrenos que hasta mediados del siglo XX eran solamente milpas y en los que ahora se encuentra el Hospital Concepción Martínez.
 Fachada principal de la Casa de don Juan Lara Alva, hacia la calle Juárez.
Fachada principal de la Casa de don Juan Lara Alva, hacia la calle Juárez. ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: La casa de don Juan Lara Alva como estaba en 1909. Obsérvese el único balcón original y los avances de una segunda planta que nunca se concluyó.
ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: La casa de don Juan Lara Alva como estaba en 1909. Obsérvese el único balcón original y los avances de una segunda planta que nunca se concluyó. La casa después de la Remodelación de Aculco efectuada en 1974.
La casa después de la Remodelación de Aculco efectuada en 1974.
 Vista antigua de la casa desde la plaza Juárez. Se observa la entrada a la habitación esquinera y el nicho vacío de la esquina.
Vista antigua de la casa desde la plaza Juárez. Se observa la entrada a la habitación esquinera y el nicho vacío de la esquina. Vista antigua, desde el campanario de la parroquia, de la casa de don Juan Lara Alva y la casa de Juárez no. 4, antes de que fueran unidas.
Vista antigua, desde el campanario de la parroquia, de la casa de don Juan Lara Alva y la casa de Juárez no. 4, antes de que fueran unidas. Corredores antiguos de la casa.
Corredores antiguos de la casa. Los primeros tres arcos corresponden a los corredores originales de la casa. El resto, a la ampliación de éstos hacia la casa de Juárez no. 4, en la que se aprovecharon los pilares antiguos de la Casa de Ñadó.
Los primeros tres arcos corresponden a los corredores originales de la casa. El resto, a la ampliación de éstos hacia la casa de Juárez no. 4, en la que se aprovecharon los pilares antiguos de la Casa de Ñadó. Patio de la casa, como estaba en la década de 1930.
Patio de la casa, como estaba en la década de 1930. ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: Fachada de la casa de don Juan Lara Alva, según un dibujo de 1838.
ACTUALIZACIÓN 24 de octubre de 2011: Fachada de la casa de don Juan Lara Alva, según un dibujo de 1838. Así se veía la fachada principal de la casa en los años 60, poco antes de que fuera modificada.
Así se veía la fachada principal de la casa en los años 60, poco antes de que fuera modificada. Aspecto actual de la fachada. Compáraese con la fotografía anterior y obsérvese que las dimensiones del acceso principal han sido alteradas, y se han agregado balcones siguiendo el modelo del balcón central original.
Aspecto actual de la fachada. Compáraese con la fotografía anterior y obsérvese que las dimensiones del acceso principal han sido alteradas, y se han agregado balcones siguiendo el modelo del balcón central original. Este acceso por la calle José Canal fue incorporado utilizando el hermoso portón del siglo XVIII proveniente de la Casa de Ñadó, así como las jambas y el dintel que lo rodeaban originalmente. La clave barroca, sin embargo, procede de la casa de Juárez no. 4.
Este acceso por la calle José Canal fue incorporado utilizando el hermoso portón del siglo XVIII proveniente de la Casa de Ñadó, así como las jambas y el dintel que lo rodeaban originalmente. La clave barroca, sin embargo, procede de la casa de Juárez no. 4. Una hermosa vista del ángulo que forman los corredores de la casa. A la izquierda, se advierte la entrada a la sala. La vegetación aporta un ingrediente de belleza al patio.
Una hermosa vista del ángulo que forman los corredores de la casa. A la izquierda, se advierte la entrada a la sala. La vegetación aporta un ingrediente de belleza al patio. Nicho en una de las pilastras del arco del cubo del zaguán. Posiblemente fue utilizado originalmente para albergar una vela, lámpara o alguna otra forma de iluminación.
Nicho en una de las pilastras del arco del cubo del zaguán. Posiblemente fue utilizado originalmente para albergar una vela, lámpara o alguna otra forma de iluminación. Los balcones de la casa anexa de Juárez 4 muestran un estilo parecido a los mucho más elaborados y hermosos que corresponden a la casa de Juárez 2. Como se aprecia aquí, han sido reconstruidos en innumerables ocasiones a lo largo de los siglos, por lo que sus piedras muestran calidades distintas, huellas de rejas de distintas dimensiones ya desaparecidas, etc.
Los balcones de la casa anexa de Juárez 4 muestran un estilo parecido a los mucho más elaborados y hermosos que corresponden a la casa de Juárez 2. Como se aprecia aquí, han sido reconstruidos en innumerables ocasiones a lo largo de los siglos, por lo que sus piedras muestran calidades distintas, huellas de rejas de distintas dimensiones ya desaparecidas, etc.





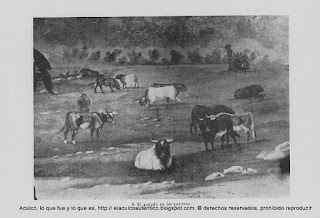
 Detalle mural 9
Detalle mural 9 Detalle mural 6
Detalle mural 6 Detalle mural 9
Detalle mural 9 Detalle mural 6
Detalle mural 6 Mural 10 de Cofradía.
Mural 10 de Cofradía. "Córtame al toro pinto", óleo de 1912.
"Córtame al toro pinto", óleo de 1912.











